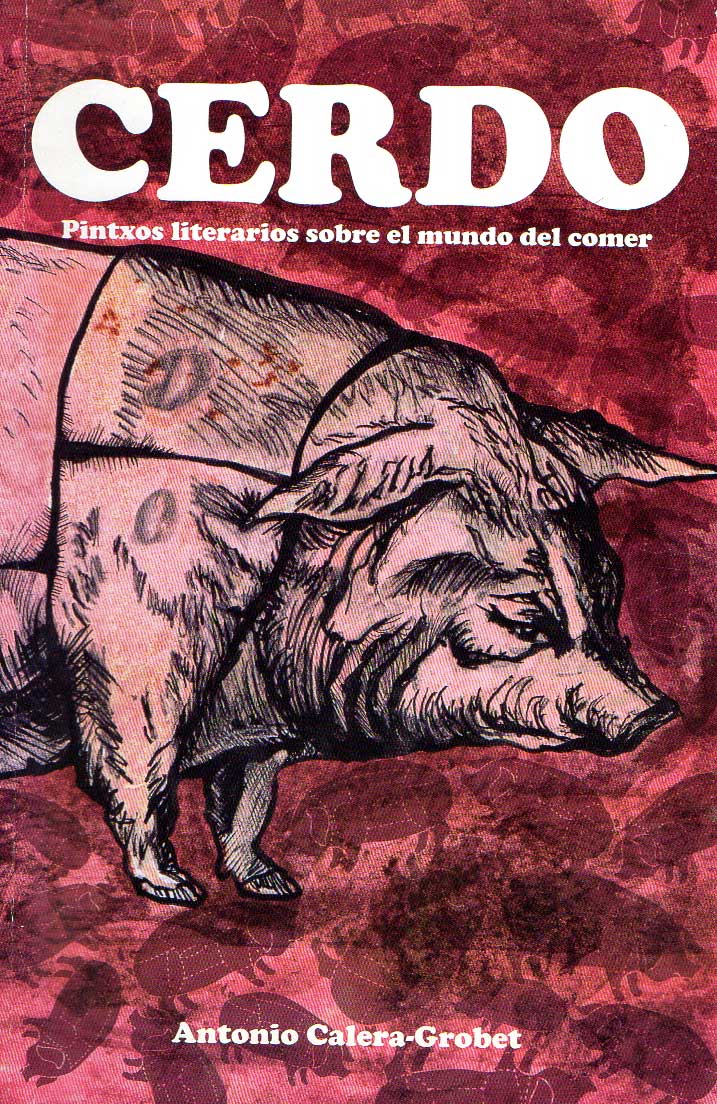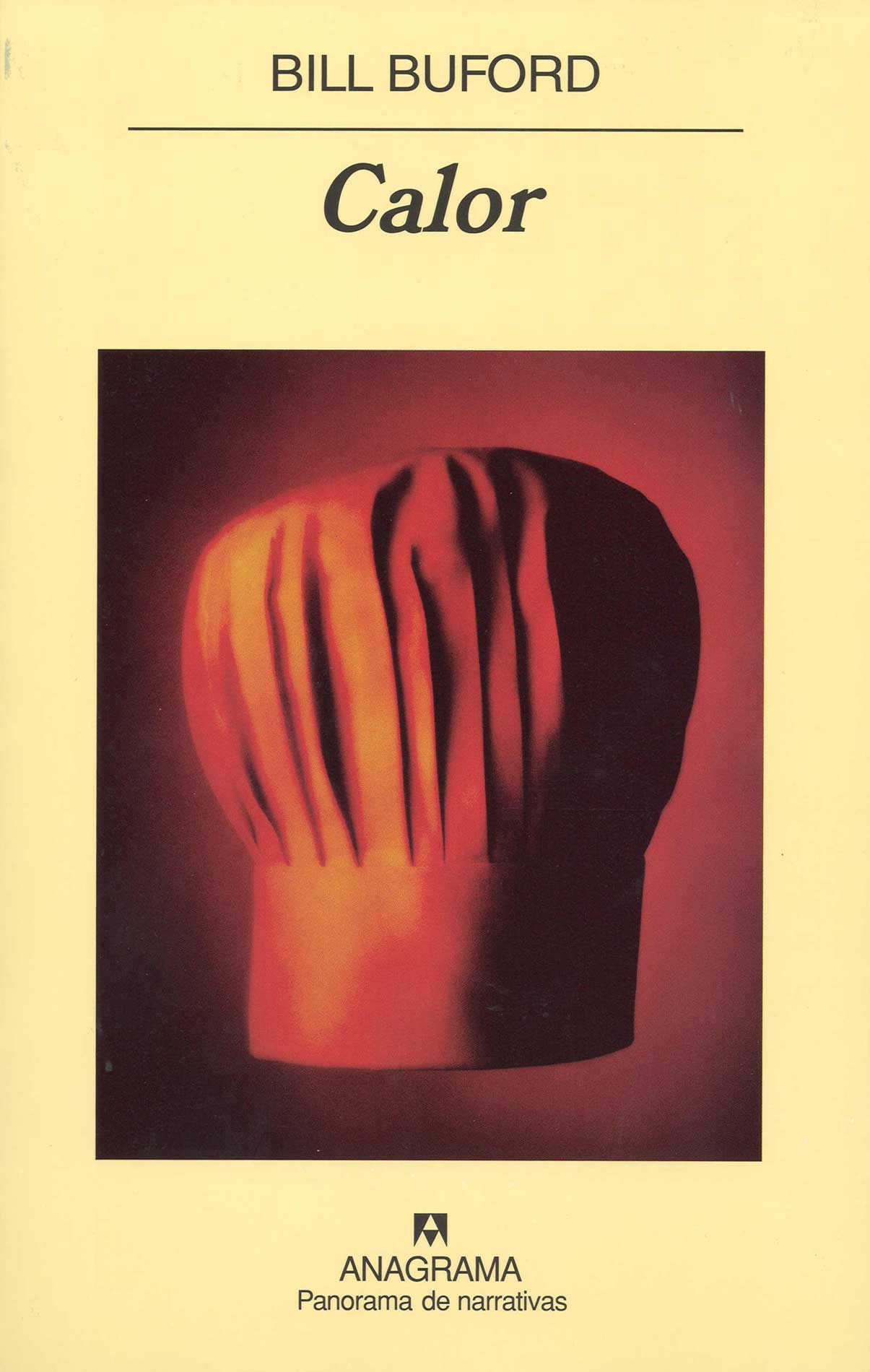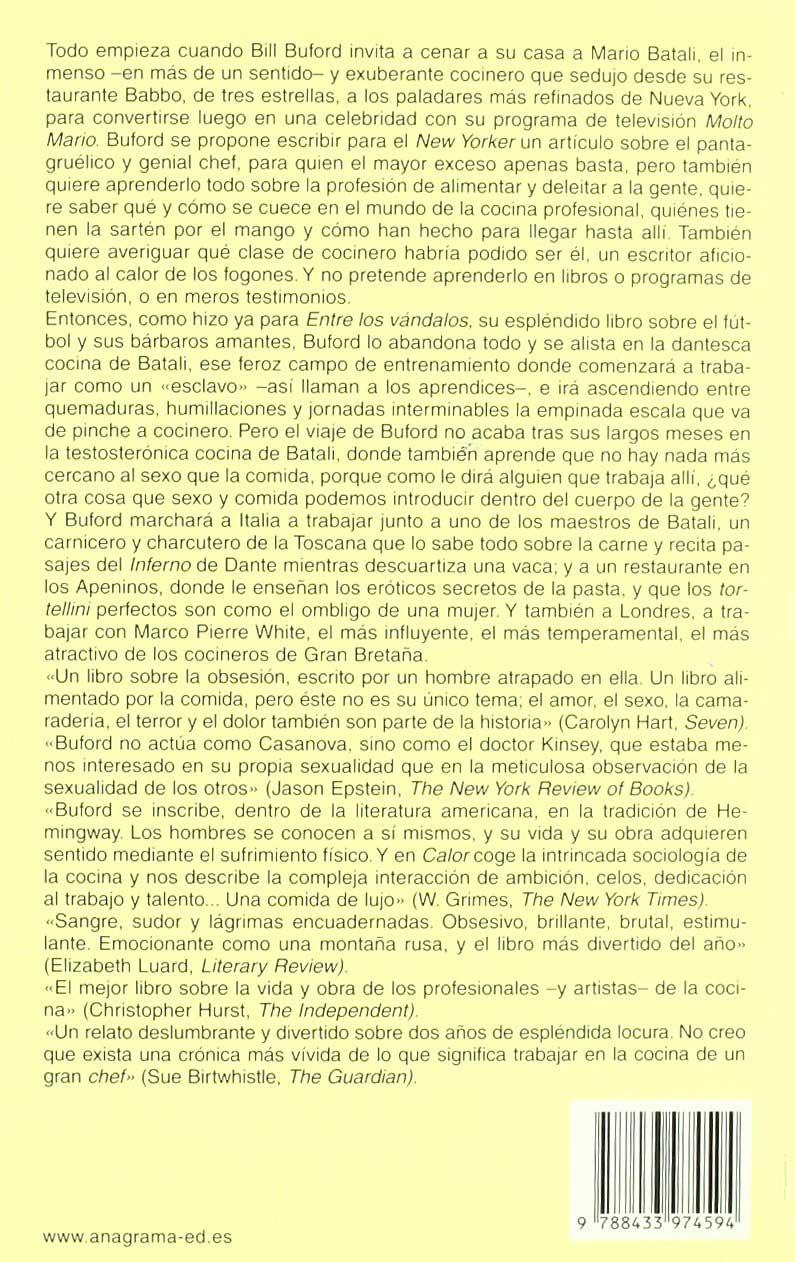A propósito de Cerdo, de Antonio Calera
El pensamiento crítico tiene un hermano menos rígido, que no conoce los atavismos del encierro: el pensamiento creativo o, para citarlo con bombos y platillos, el delirio desbocado del pensamiento.
La creación, en su forma más pura, nace del ocio, del aburrimiento, del tiempo libre y de la entrega concentrada a esa ardua tarea que es la inoperancia, lo opuesto a lo práctico, el no-hacer deliberadamente.
Es en esa arena de lucha donde se da el germen de la creación, que luego busca un acomodo, un orden, acaso una sucesión organizada que pueda llegar al puerto de la comprensión y el entendimiento racional.
Pero qué pasa si quien escribe decide no dar ese orden superior al producto de su locura, y cede el paso a un delirio mayor, a un encabalgamiento de los sentidos y de la sinrazón. ¿Qué pasa, pues, si el autor se entrega de lleno al juego de las sílabas, a las asociaciones peligrosas del lenguaje y de los hechos, a las referencias cultas y a la grasa verbal?
Diría que el resultado es una masa flexible que se escapa de las manos, y que ésa es su principal virtud, y aún más, que ésa es su lógica. Mal haríamos en buscarle tres pies al gato, o querer reparar la cuarta pata de una mesa que prefiere tambalearse en el vaivén de la inestabilidad.
Desde que leí su Gula, de Sesos y Lengua, entendí claramente que Toño Calera es un escritor al que le vienen bien todos los adjetivos posibles e imaginables, abigarrado, enredado, luminoso, frenético, estrambótico, poético, nutricio… no hay forma de encasillarlo ni encerrarlo en un género, en una ruta o en un estilo. Todo él es el estilo Calera, desprendido, generoso y desbordado, y así son esta tapiocas que se han convertido en un nuevo plato, un Cerdo a la cuarta potencia, para jugar un poco con el nombre que le dio a su guiso a la tercera potencia, y que ya he tenido el honor de probar, con tenedor, cuchillo, pan, dedos, cachetes y codos.
Así es la literatura de Calera, un plato que se come bien caliente o frío, en el momento o en el recalentado; para llegar a sus creaciones no se precisa de protocolos ni preámbulos, sólo apetito, apertura mental, libertad de pensamiento y ganas de probar a ciegas, intención y voluntad de aprendizaje.
Hace aproximadamente un año, pude leer un libro que cambió mi percepción de la literatura gastronómica, me refiero a Heath, de Bill Buford, una crónica-novela-reportaje sobre Mario Batali y sus restaurantes en Nueva York. Buford, experimentado periodista del New Yorker, quería atacar desde adentro la construcción del mito viviente en que se ha convertido Batali, descubrir desde la cocina misma todos sus secretos. Y logró, merced a una negociación ardua con el propio chef, entrar de asistente a uno de sus restaurantes. Sobra decir que la iniciación de Buford es como la de Castaneda en la cocina de don Juan Matus, los secretos del conocimiento ancestral se van develando poco a poco, página a página.
Cuando releo Heath me acuerdo siempre de Calera y de su natural inclinación por la alimentación trascendental, pero vista, olida, saboreada desde la experiencia del conocimiento, un paseo permanente por las artes y por la conquista de las cumbres más altas, una epifanía que viene del entendimiento cabal de que la cima no se alcanza con atajos, que es el viaje, precisamente, el que vale la pena contar. Y en la cocina, como en la literatura, el viaje lo es todo.
Este Cerdo que se rehace en sí mismo a fuego lento, en el crepitar de sus grasas saturadas de sustancia y sabor, es un homenaje más a esa cocina literaria que tiene en Antonio Calera a unos de sus más fervientes adoradores, no diremos exponentes, pues no es ésa su faena, sino la del alquimista, la del anfitrión que sólo desea una cosa, que el comensal se asuma como invitado a un banquete inmenso y sin igual, y que éste pueda repetirse, una y otra vez, bajo el argumento central de que la vida no está en otra parte, sino aquí, entre los dedos, en esa deliciosa grasa que escurre y se pega, en la pasta que se acumula, en esa melodía que revolotea entre las sílabas, para remojarse en un caldo semántico que nos tienta a cada paso.
La cultura popular, la música, las letras de la calle, los cánticos a nivel de cancha, las frases célebres que viajan en camiones y que duermen en bardas y postes de luz, se unen en esta orgía del chacoteo, para cebar este Cerdo y poner en manos de los lectores, sus Pinchos literarios sobre el mundo del comer.
Los aforismos, apuntes, ideas al aire, textos de servilleta, entremeces, postres o bocados literarios que componen el Cerdo, pecan y lo sabe su autor, de un descuido deliberado, están ahí como las perlas dispersas de un collar que se ha roto por lo más delgado, cuentas sueltas sobre la mesa literaria.
Ocurrencias, pensamientos en voz alta que no tienen reparo en salir, orearse, dejarse caer sobre la página sin pudor alguno y ver la luz de imprenta para regocijo de quienes creemos que lo políticamente correcto es comer con las manos siempre que sea posible, y hablar con la boca llena.
Es ésta también y de pasada, una flexible y dinámica colección de términos y definiciones, un preciado glosario que parece vivir en el disco duro del autor, una enciclopedia básica de tapiocas rescatadas a bote pronto, entre la cocina y la mesa, entre el mantel y la página. Sobra decir que el humor, al calor de estas brasas, es aún mejor.
Sirvan pues, estas palabras –si es que acaso pueden servir de algo–, para abrir boca y preparar el estómago hacia nuevas aventuras, y larga vida a las locuras del señor Don Antonio Caldera y Torrejillas.